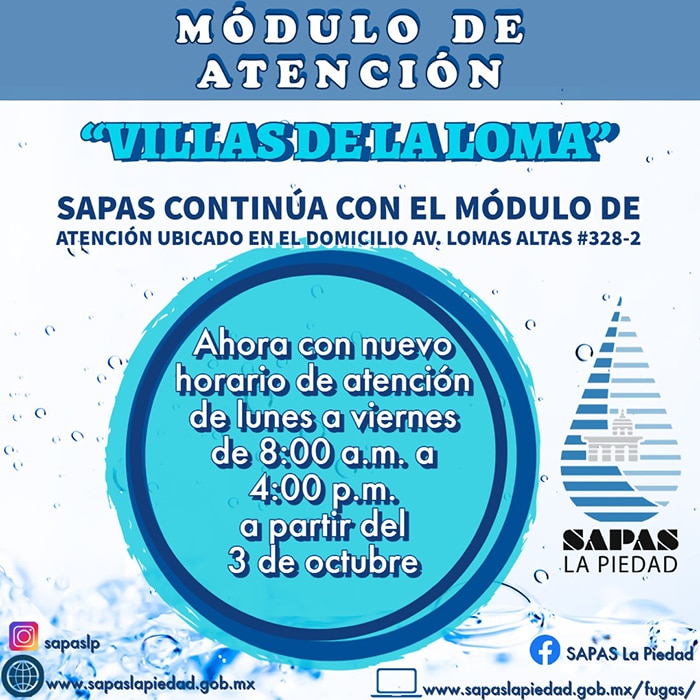Devenires Cotidianos, por Susana Ruvalcaba.
Dallas jamás había aparecido en mi lista de lugares por conocer. El mundo es tan grande y ofrece tantas posibilidades que esa ciudad no había despertado mi curiosidad. Hasta el día en que la Universidad de Texas en Dallas decidió aceptarme en su programa de estudios.
Después de investigar un poco, descubrí algunos datos que me parecieron interesantes y que se quedaron grabadas en mi mente: Dallas es una de las áreas conurbadas más grandes de Estados Unidos, tiene el segundo aeropuerto más grande del país que es el séptimo más transitado del mundo y además fue en esa ciudad donde asesinaron al presidente John F. Kennedy.
La información ofrecida en el internet no mencionaba mucho sobre el clima, la diversidad cultural o el–para mí- interesante hecho de que alberga a la mayor población de mexicanos de clase media y media alta en aquél país vecino. Cosas que por supuesto, uno va descubriendo cuando experimenta el día a día.
Fuera de mi grupo de amigos mexicanos –todos estudiantes de doctorado-, al poco tiempo de llegar hice amistad con dos compañeros de clase, curiosamente ambos eran negros o afroamericanos, que es el término políticamente correcto. Uno había nacido en áfrica y llegado a Estados Unidos antes de tener los diez años, y había vivido en Nueva York para después mudarse a Texas. El otro era oriundo de Texas y estaba casado con una chica rubia.
Por eso fue a ellos a quienes solicité que me ayudaran a entender una de las experiencias más extrañas que tuve durante aquellas primeras semanas en Dallas. Mientras caminaba de mi departamento –que estaba dentro del campus- rumbo a una clase, vi a un afroamericano, al otro lado de la calle, esperando el autobús y cuando él me miró, le sonreí. -¿Tienes algún problema conmigo?- me gritó en un tono poco amable. Me quedé en silencio, sin entender. Sorprendida. -¿Tienes algún problema?- repitió. Dije que no, me disculpé- y aceleré el paso.
¿Qué hice mal?, ¿cómo es que una sonrisa puede ser tomada como una ofensa? Pregunté a mi amigo el nacido en tierra americana. –Seguramente pensó que te estabas burlando de él- me dijo –Estados Unidos tiene una historia de opresión hacia la gente de color, muchos se sienten aun ahora vulnerados y responden agresivamente-, el racismo. me explicó.
Jamás he concebido que el tono de piel sea una razón para pensar que una persona es o vale menos que otra. La historia de México ha sido muy diferente en cuanto a un racismo abierto a la que se ha vivido en aquél país, quizás por eso es que me –nos- cuesta más trabajo entenderlo. El tiroteo contra policías que tuvo lugar el pasado 7 de julio me trajo estos recuerdos de vuelta.
Hay múltiples investigaciones que se han hecho y que demuestran que el racismo en ese país sigue vigente aunque en formas más vedadas generalmente. Por ejemplo, al buscar trabajo, cuando la foto del currículo se ve más oscura hay menos probabilidades de ser llamado a una entrevista que cuando la piel parece más clara. Lo mismo pasa cuando el nombre del candidato suena africano como Jamal o Lakisha, en cuyo caso probable que lo descarten del proceso de selección desde el principio. Esto sin contar que los criminales de origen afroamericano reciben condenas más severas que los blancos que cometen los mismos crímenes.
¿Hay racismo en México?, me pregunta un amigo afroamericano en Dallas.
-Pienso en aguas blancas, en la matanza de Acteal, en Atenco.
-No- respondo –no si eres negro, lo grave es ser indígena-
Y en momentos en los que muere un afroamericano tan sólo por el hecho de su raza o que pierde la vida un indígena porque hay quien considera que esa vida vale menos que otras, evoco la esperanza latente en las palabras de Ana Frank…
“llegará el día en que termine esta guerra y volvamos a ser personas y no sólo judíos o negros, o indígenas.”